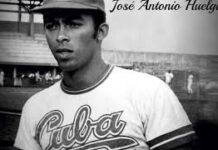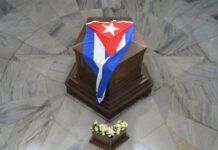Conocí la exclusividad de ese amor desde el mismo instante en que supe que llevaba en mi vientre un pequeño. La magia de imaginarlo, de saberlo bello, tierno y de acomodarlo en mi regazo, me convido a idolatrarlo antes de su nacimiento.
Conocí la exclusividad de ese amor desde el mismo instante en que supe que llevaba en mi vientre un pequeño. La magia de imaginarlo, de saberlo bello, tierno y de acomodarlo en mi regazo, me convido a idolatrarlo antes de su nacimiento.
De amor se puede hablar hasta el infinito, recorrer inclusos por caminos llenos de escollos y conocer las ramificaciones más insólitas de este sentimiento que no escapa a la poesía, porque dibuja versos en los labios hasta de los menos eruditos.
El amor está en todas partes, más allá del odio, por sobre las dificultades, en las más simples acciones, en los sueños e incluso en el futuro que avizoramos lleno de esperanza, justo ahí al alcance de la mano, con opciones para todos.
Pero hoy, se me antoja hablar de amor diferente, de ese que acunamos, guiamos sus primeros pasos, disfrutamos sus andanzas, compartimos los triunfos y desesperanzas, para quien adornamos lo feo y por el que enfermamos cuando lo acecha algún peligro por pequeño que sea.
Del amor que se agiganta como río crecido, de ese que no pide permiso, porque tiene las puertas abiertas y se cuela en cada fibra del alma como una prolongación absoluta de nuestro ser y para los que reservamos nuestras mejores pensamientos.
De ese que hace que nos veamos reflejados y para quienes anidamos esperanzas. Ese amor insuperable que se desdobla en besos, fragmentos de una pasión, preludio de la realización completa de un ser humano: los hijos.