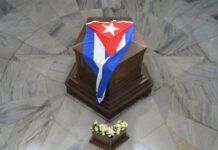Resulta casi un lugar común en el registro tradicional historiográfico que el occidente cubano permaneció apacible durante la Guerra Grande. En alguna que otra ocasión, Carlos Manuel de Céspedes tendría palabras de elogio para aquellos patriotas del oeste que decidieron secundar el movimiento iniciado el 10 de octubre de 1868 en Demajagua.
El Grito de Luyanó constituye una página tan reveladora como desconocida. Fue un plan bastante arriesgado, aunque por momentos parece tocado por la fantasía, que preveía una sublevación en la Quinta Cintras, donde luego los jesuitas tuvieron una casa de recreo, sede más tarde de una estación sismológica del Observatorio de Belén. Y de allí proyectaban cargar contra el cuartel de la guardia civil en el Cerro.
Aquel puñado de patriotas insurgió con otro toque de audacia en el orden político: alejarse del círculo reformista de Miguel Aldama y de José Morales Lemus, de indiscutible influencia incluso más allá de La Habana. Y reunió gente de edades distintas. Francisco Lufriu Arrogui, de 21 años, en los hechos terminó siendo el ayudante de campo del veterano Agustín Santa Rosa Milanés.
Santa Rosa Milanés fue uno de los expedicionarios del Pampero en agosto de 1851, la segunda aventura de Narciso López. Hecho prisionero, fue indultado por el Capitán General Concha y confinado a Ceuta, de donde se fugó. Pasó luego a los Estados Unidos, de donde viajó de incógnito a Camagüey, para aparecer aquel dos de noviembre de 1868 dirigiendo la conspiración en el barrio de Jesús del Monte en plena capital.
En la bibliografía sobre ese hecho casi inédito, se cuenta de una caja de armas para unos 50 hombres. Eran –dicen—12 hombres, con lo cual se inscribe otra leyenda que coincide con el número de apóstoles de la Última Cena, que contaban con el apoyo de una treintena de esclavos liberados.
¿Cómo las consiguieron? Bueno, hay fuentes que aseguran que un hombre del grupo, Hilario Cisneros, afiliaba personas de confianza en el Cuerpo de Voluntarios para obtenerlas. De ser un dato exacto, valdría la pena investigar la probable acción de inteligencia de Cisneros y la posible información recabada en las entrañas del enemigo.
Las sagas al uso cuentan de una noche lluviosa aquel dos de noviembre de 1868. En coches la gente fue llegando a Luyanó. Parece demasiada simbólica la captación de un bayamés, Carlos Tristá, por el jovencito Lufriu la misma tarde de la asonada. Según se dice, aludir entonces la condición de oriundo de la capital de la Revolución, era casi una clave de los conspiradores.
El grito de ¡Cuba Libre!, atribuido a Arístides Rodríguez, certificó la adrenalina patriótica de la jornada. Sobrevino el alboroto y el cochero de la Quinta Cintras salió despavorido. Unos creen que se acobardó. Otros piensan que era un peninsular simpatizante de la causa integrista. Y ante el temor de ser delatados, y consiguientemente, resultar prisioneros, empezaron a dispersarse.
La autoridad colonial se personó inmediatamente en la finca. La numerosa concurrencia de combatientes imaginada por Agustín Santa Rosa Milanés jamás aconteció. El viejo soldado de las huestes del desafortunado Narciso López, marchó al oeste como 17 años atrás, y pretendió hacerse fuerte con un grupo de alzados en las lomas de Candelaria.
A aquellos parajes de Vuelta Abajo arribaron el seis de noviembre. Las tropas españolas lograron cercarlo cuatro días más tarde en El Pedregal. El día 12 cayó prisionero y fue trasladado al Morro. Logró un nuevo indulto y partió al extranjero rumbo Nassau. Años más tarde, estará entre los expedicionarios prisioneros del Virginius fusilados en Santiago de Cuba en noviembre de 1873.
El Grito de Luyanó guarda un simbolismo enorme. Confirmó la resonancia de una gesta a cientos de kilómetros de distancia, y buscó compartir la suerte del hermano que se batía casi solo en el Oriente. Enardeció al patriotismo en el occidente y reiteró el valor desafiante contra el poder abrumador de España en la capital del archipiélago.