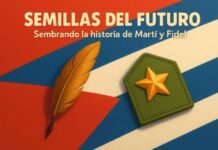El pregón es universal. En cualquier sitio del mundo habrá siempre una referencia. También en cualquier tiempo. Para la academia, supone un mensaje en voz alta y por las calles. Ahí se inscribiría, por cierto, el famoso grito de ¡Tierra!, de Rodrigo de Triana en octubre de 1492. O la estridente destitución en marzo de 1523, con trompeta y todo, del gobernador Diego Velázquez, ordenada por el rey Carlos V.
Contra el bardo Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, se dictó a fines de 1861 un edicto y pregón, tal vez con pompa y ruido, seguramente calumnioso. Pero es posible que miles de años atrás, el aedo Homero, al compás de la lira, a su paso por las polis griegas, cantara sobre los manjares descritos en sus famosos poemas épicos.
Hay una evidente ruta hispana del pregón en Cuba, pero no debe de ser la única en una tierra que fraguó su alma por los caminos de la mar, como suscribió el poeta. En la música radica la síntesis de pigmentos y de ideas de la nación. Así obra el milagro de cantar una cultura alimentaria que reúne moros y cristianos de la Península, la pastelería francesa, un ñame sazonado a la nigeriana, verduras con un aliño puro invento del Lejano Oriente. El ajiaco que descubrió Ortiz, se encuentra en el código definitivamente cubano.
La historia del pregón subraya un catálogo de siglos de trueque y de ventas de toda clase de mercancías, de enseres, de artículos religiosos de profundo aliento africano. En clave popular, trasciende el canto ingenioso, como aquella recreación de Néstor Milí sobre las propiedades afrodisíacas de un brebaje. Una falla eréctil resulta probable, pero “con esa hierba se casa usted”.
Existen piezas dentro del género que le dieron ya más de una vuelta al mundo. Olga Moré Jiménez quizá ya es un personaje folklórico por el pregón-guaracha de José Antonio Fajardo, que describe tamales con picante y sin picante. O El Manisero, de Moisés Simons, de tantas versiones grandes, pero que le extiende la siempre vida a Rita Montaner. O las Frutas del Caney, donde Félix B. Caignet refiere las entrañas dulces de las lomas del Oriente cubano. O la Caserita Villareña, de Emiliano Brizuela, en el repertorio activo de la Charanga Eterna.
El pregón, propuesta numerosa, acordes del talento cotidiano, improvisación intensa, vive para la prioridad de su minuto. Trasciende aquella obra objeto del quehacer armónico, que discurre en las distancias del pentagrama, que se transpone en repertorio, que confirma en las pistas la aptitud para la vida. Igualmente ocurre con aquella otra página del análisis morfológico, que la Musicología transcribe para entender la infinitud constitutiva de la Patria.
Jamás alcanzaron las manos para salvar ese compendio. El pregón nace y muere constantemente, como un reclamo natural con un sitio en la alegría y en el dolor. Vivimos en un panorama sonoro, donde parecen retroceder gustos y valores. Resulta un gruñido el sintagma de la compra de cualquier pedacito de oro.
Dicen que El Guayero Ibar fue el último pregonero que cantó. Pero prefiero confiar en que aún persisten las armónicas en el alma de Cuba, para que un hermano las cante como si estuviera ausente el oído de la voz, como hermosamente recoge el verso. Persiste el misterio que registró Miguel Matamoros: Mayor, el pregonero del pinol, que un día se perdió de las calles, para hacer una casa en el canto y en el recuerdo.