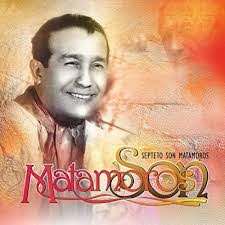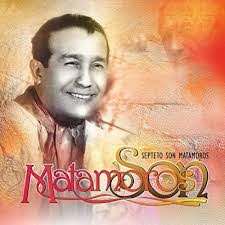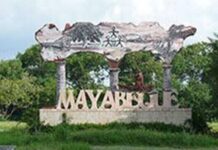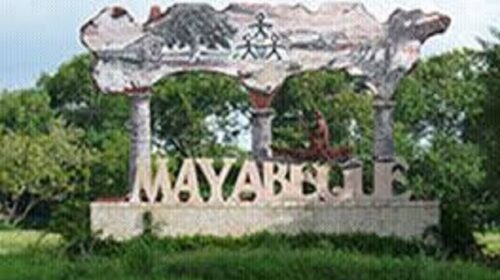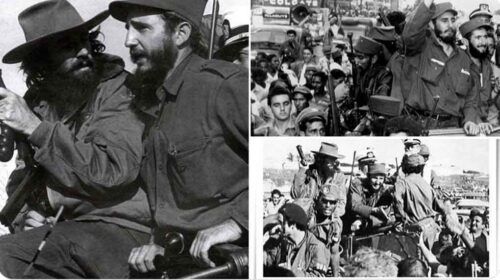El Día del Son Cubano resulta un tiempo para la concurrencia múltiple dentro y fuera de las fronteras del archipiélago. Usualmente se le cita como un género vocal e instrumental bailable. Pero es mucho más que eso. Quizá sea esa la razón de constituir un eje temático del estudio transdisciplinario, que a su vez transversaliza todas las formas del ensayo.
La declaratoria no deja de ser una conquista. Alude particularmente la fecha de nacimiento de Miguel Matamoros en Santiago de Cuba el 8 de mayo de 1894. También recuerda la llegada a este mundo del cantante y compositor cubano Miguelito Cuní en 1917, una de esas voces del canon sonero.
Durante mucho tiempo, fue casi una obsesión del Premio Nacional de Música 2008, el ya fallecido maestro Adalberto Álvarez Zayas. Ahora, unidos en la dimensión eterna de los imprescindibles, los sujetos de la celebración y el constructor de la jornada, a manera de otra santa trinidad, se inscriben en el catálogo grande de los cultores.
El estudio pretende establecerle estaciones al son en su viaje perenne. La musicología suele significar una vasta zona de origen desde Baracoa hasta Manzanillo, de fuerte aliento a nengón, kiribá y changüí. La montaña parece un signo perpetuo. Como en otros elementos constitutivos de la cubanidad, vuelve a confirmarse el escenario natural de los campos de Cuba libre.
A menudo se asegura que un tresero de origen haitiano, Nené Manfugás, fue el hombre que en el siglo XIX llevó el son desde las lomas hasta las plazas citadinas. También se afirma que la creación del ejército permanente por el gobierno del general José Miguel Gómez, decidió el trayecto hasta el occidente del país. El ya fallecido musicólogo cubano Danilo Orozco González, admitía esa contribución, pero creía que el papel esencial iba en las familias centenarias. Es decir, un proceso más colectivo, de interacciones más extensas e intensas.
El general José Miguel Gómez asumió la presidencia en 1909, tras la segunda intervención norteamericana. El maestro José Urfé González, por cierto, natural de Madruga, en la actual Mayabeque, fechó su danzón El bombín de Barreto en 1910. El montuno de esa pieza confirma que ya para entonces, las células rítmicas del son tenían una sólida presencia por estos confines del oeste, mucho antes de que las tropas orientales se destacaran en el poniente.
Casi al unísono, se operaba otra marcha: la rumba hacia el Oriente. Pero esa sería otra historia. El son construiría otro universo de intercambios con ese género igualmente raigal en lo cubano. Llevaría siempre consigo sus mejores claves de pueblo, su pertenencia numerosa. El danzón persistía como baile de salón. A manera de intergénero estructurado por Aniceto Díaz, apareció el danzonete. El rompimiento de la rutina implica otro tema para el análisis morfológico.